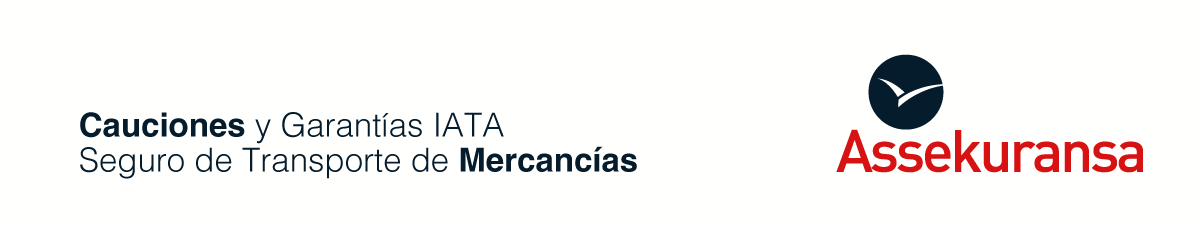El historiador Julio Djenderedjian explica cómo el prócer concibió el seguro como instrumento fiscal antes que social en los albores del Río de la Plata.
En la historia argentina, Manuel Belgrano ocupa un lugar indiscutible como economista ilustrado, reformista y funcionario comprometido con el bienestar público. Sin embargo, su vínculo con la historia del seguro es menos conocido. El historiador Julio Djenderedjian, investigador del CONICET y especialista en historia económica y social, analiza este aspecto poco explorado y aclara un punto clave: Belgrano entendió EL SEGURO como una herramienta estratégica para sostener las finanzas del Estado.
«Belgrano en realidad no introdujo la concepción del seguro, puesto que el mismo ya era conocido, existiendo desde muy antiguo con otros nombres o características, como por ejemplo las hermandades religiosas que proveían servicios fúnebres a sus integrantes por una cuota, o los seguros prestados por grandes comerciantes para las operaciones mercantiles», explicó Djenderedjian en diálogo con El Seguro en Acción.
Una idea al servicio del fisco
Belgrano abordó el tema del seguro por primera vez en su Memoria del año 1796, donde propuso la creación de una compañía que protegiera tanto el comercio marítimo como el terrestre. Más tarde, en 1810, publicó en el Correo de Comercio un extenso artículo sobre la práctica del seguro en distintos países. Esos textos —inspirados en manuales europeos de autores como Jacques Savary y José da Silva Lisboa— revelan un pensamiento más preocupado por la organización económica que por la protección individual.
«El aporte de Belgrano radica en la aspiración de divulgar concepciones generales sobre la importancia de los seguros en el comercio. Pero, más probablemente, él buscaba impulsar la demanda de financiamiento gubernamental, a través de lo que denominaba sociedades de seguros en comisión, es decir, por acciones, las cuales deberían emplear sus fondos en bonos del gobierno», sostuvo el historiador.
En un contexto de guerras coloniales, crisis fiscal y comercio incierto, Belgrano veía en el seguro una posible vía para estabilizar las finanzas públicas. «En esos años finales de la época colonial, e inicios de la independiente, el financiamiento del fisco era un problema muy importante», señaló Djenderedjian.
El experto lo resume con precisión: «Su mención de las compañías de seguros, hecha en textos de carácter general, más bien de divulgación, y en un contexto de guerra, tenía en todo caso el objetivo de generar demanda para las emisiones de bonos gubernamentales, creando fondos de capital considerables, como los propios de las compañías de seguros, que compraran esos bonos, y financiaran al gobierno en sus necesidades bélicas».
Un funcionario ilustrado en tiempos sin Estado

Belgrano formaba parte de una generación de intelectuales ilustrados que intentaban aplicar ideas modernas en una estructura colonial anacrónica. Sin embargo, según Djenderedjian, no contaba con las condiciones materiales ni institucionales para hacerlo.
«Belgrano era un intelectual ilustrado, por ello en su biblioteca había obras de los más variados temas, incluyendo algunas de economía política. En realidad, esa formación le garantizaba conocimientos generales, algo que en esa época era muy valorado, pero no una especialización, o conocimiento específico, que permitiera generar instituciones capaces de promover cambios duraderos», advirtió el historiador.
El contexto era adverso. «No hay que olvidar que en esos años ni siquiera existía algo que pudiéramos llamar un Estado con capacidad de acción positiva en diversos campos; tan sólo se trataba de ganar una terrible guerra, la de independencia, que, como han mostrado varios estudios, fue en el Río de la Plata realmente muy intensa, al punto que involucró en algunos momentos a la casi totalidad de los varones adultos», explicó Djenderedjian.
Como secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, Belgrano propuso medidas para mejorar el comercio y la recaudación fiscal. En sus memorias recomendaba la creación de caminos, puentes, fábricas y escuelas náuticas, todo dentro de una lógica utilitaria orientada al servicio del gobierno.
«Las memorias presentadas por Belgrano, muy interesantes desde ya, eran también muy generales y preceptivas, no de carácter práctico. Eran, fundamentalmente, expresiones de deseos; como dijo un diplomático de Estados Unidos en esos años, eran como ‘predicar las bendiciones de la salud a los enfermos de un hospital'», señaló Djenderedjian con una cita que ilustra la distancia entre las ideas y la realidad de la época.
El seguro como instrumento estratégico, no social
Aunque algunos estudios posteriores quisieron ver en Belgrano un precursor del pensamiento asegurador moderno, Djenderedjian lo descarta categóricamente.
«No me parece que sea así. Lo fundamental, como dije antes, era su visión estratégica y política del tema. En todo caso, participaba de las creencias de su época, en tanto para él, como para los comerciantes, resultaba fundamental reducir o mitigar el riesgo inherente a operaciones de comercio a largas distancias», afirmó.
El historiador recordó que «se trataba de una época de constante guerra terrestre y marítima (desde 1793 al menos, hasta 1824) y por tanto de mucho riesgo para las aventuras comerciales». Y agregó: «En esa época, y en ese grupo de ilustrados rioplatenses, el progreso económico y social se dejaba de lado ante la necesidad de sostener al gobierno y sus objetivos. Era una visión estratégica, propia del despotismo de esos años».
Incluso su crítica a los seguros de vida, prohibidos durante la Revolución Francesa por su carácter especulativo, muestra un pensamiento más moral y religioso que económico. «Belgrano acepta a los seguros como un componente fundamental de la práctica comercial, desde ya; pero busca que esa necesidad comercial sirva a los objetivos de la razón de estado. De allí en todo caso su interés en fomentarla», precisó Djenderedjian.
Un proyecto sin correlato práctico

En su Memoria de 1796, Belgrano escribió que «deberían empeñarse en semejante compañía al principio todos aquellos hombres pudientes de esta capital, y demás ciudades del virreinato a fin de que desde sus principios tuviesen grandes fondos». Para el historiador, esa frase es reveladora.
«Está pensando sobre todo en generar un gran fondo de capital, más que en las ventajas, o supuestos beneficios de una compañía para la actividad comercial. Y desde ya se trata sólo de una propuesta general, sin consecuencias concretas. Belgrano no tenía ni poder ni influencias para generar algo así; sólo era un funcionario menor de la monarquía», explicó Djenderedjian.
El historiador también rescató las críticas que el propio Belgrano dirigía a los comerciantes rioplatenses, «individuos para quienes no había más razón ni más justicia, ni más utilidad, ni más necesidad que su interés mercantil»; «sólo saben comprar por cuatro para vender por ocho». «En eso, los acusaba tácitamente de falta de patriotismo hispánico. A él, nuevamente, lo preocupaba el objetivo de conformar un fondo de capital que pudiera llegar a invertirse en bonos gubernamentales», interpretó el especialista.
Belgrano, Rivadavia y el mito del precursor
La historiografía posterior vinculó a Belgrano con la fundación de la primera compañía de seguros del Río de la Plata, La Confianza, creada en 1796 por Julián del Molino Torres. Djenderedjian considera esa asociación incorrecta.
«No veo una relación directa, más allá de que haya sido uno de los pocos, o el primero, de los funcionarios e intelectuales de esos años tempranos en referirse al tema en sus escritos. La creación de la compañía de seguros La Confianza, dirigida por Julián del Molino Torres en 1796, a pesar de lo que han dicho algunos historiadores, para mí no fue inspiración de Belgrano», afirmó.
Y agregó un dato, «es más, por esos años, el Consulado (y Belgrano como su secretario), sostuvo un pleito con Julián del Molino Torres por pago de impuestos que Torres no realizaba, así que dudo mucho que hubiera habido esa concordancia entre ambos».
Para el historiador, la compañía surgió por necesidades del mercado, «en el contexto de la apertura al comercio de neutrales, hubo una época de grandes negocios mercantiles a largas distancias, y con naciones extranjeras, lo que aumentaba paralelamente el riesgo; y a la vez la guerra con Gran Bretaña entre 1796 y 1802 impidió contar con el mercado asegurador de allí».
El verdadero punto de partida institucional del seguro en el país, según Djenderedjian, es posterior. «Si hoy festejamos el Día del Seguro, es por una normativa gubernamental de la época del Primer Triunvirato (1811), supuestamente inspirada por Bernardino Rivadavia, en torno a la creación de una compañía de seguros marítimos. Puede en esa norma haber tenido influencia Belgrano, desde ya «, aclaró.
Un pensamiento con límites claros
En definitiva, Djenderedjian considera que el legado de Belgrano en materia de seguros fue más simbólico que efectivo. Sus escritos sirvieron para divulgar ideas generales, pero en una sociedad donde apenas una minoría sabía leer.
«Los escritos de Belgrano, con toda la enorme importancia que tienen, no fueron más allá de consideraciones generales, de un intento de divulgar ideas entre un público culto, y, sobre todo, de generar medios favorables al cumplimiento de objetivos estratégicos de la Monarquía hispánica o del gobierno revolucionario», sostuvo.
Y cerró con una advertencia metodológica, «el impacto de esos intentos de divulgación, por otro lado, era sin dudas muy limitado: recordemos que quienes podían leer en esa época eran una ínfima minoría. Y las iniciativas concretas, como la creación de la compañía de seguros de Molino Torres, es muy dudoso que pueda atribuirse a Belgrano. Ir más allá de ello significaría tomar riesgos, sin el seguro de una base documental lo suficientemente sólida».
Sobre el entrevistado: el Dr. Julio Djenderedjian es especialista en historia económica argentina y ha dedicado gran parte de su carrera académica al estudio de las instituciones y prácticas económicas en el Río de la Plata durante el período colonial y los primeros años de la independencia. Es investigador del CONICET y profesor universitario, con numerosas publicaciones sobre comercio, finanzas y desarrollo económico en la Argentina del siglo XIX.