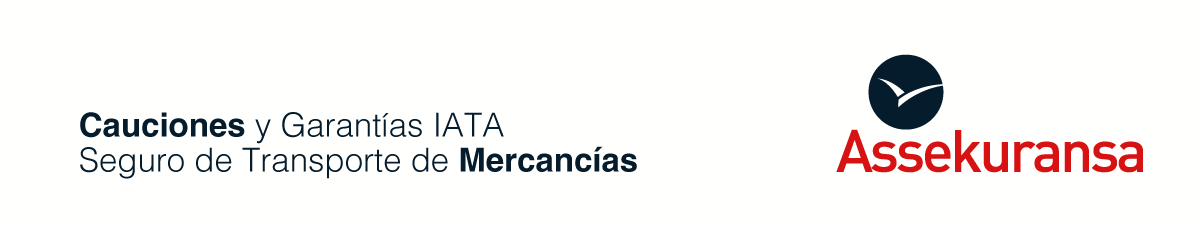Por el Dr. Osvaldo Burgos
ESPECIAL PARA EL SEGURO EN ACCION
Reflexiones desde el realismo jurídico. VOLVÉ POR DONDE VINISTE, EL DERECHO NO EXISTE.
- ESCENA PARA LA PREGUNTA DEL TÍTULO.
A primera vista, la pregunta del título remite inequívocamente a un programa de entretenimientos. Puede ser a la tarde, puede ser por televisión abierta.
Puede ser con un conductor sin demasiadas luces y con clara tendencia a la chabacanería y a la obviedad, que se desespera por parecer ingenioso y simpático en sus forzadas intervenciones.
Tal vez (siempre es posible imaginar más) con dos participantes que se recelan fingiendo divertirse. Parados cada uno frente a un atril y desafiándose a pulsar botones que encienden, en una pantalla, alguno de los tres rangos de cantidades que se ofrecen en condición de probables respuestas. Y hacia sus costados, sendos “equipos” dispuestos a festejar con exageración el acierto. O a lamentar con ampulosidad el error.
Es una escena patética, pero muy probable. Absolutamente verosímil. Y sin embargo, nada está más alejado de la verdad.
Se trata de una pregunta desafiante, provocadora, gráfica, que planteó a mediados del siglo pasado uno de los grandes nombres del pensamiento jurídico contemporáneo, H. L. A. HART en un libro fundamental que lleva un título tan preciso como amplio: “El concepto de derecho”.
- HART, EL POSITIVISTA
“Un hombre con un cráneo reluciente es claramente calvo; otro que tiene una hirsuta melena, claramente no lo es. Pero la cuestión de si es calvo un tercer hombre que tiene una mata de cabellos aquí y otra allá podría ser discutida interminablemente si se la considerara importante, o si dependiera de ella alguna decisión práctica”.
Eso, textualmente, es lo que escribe Hart; en su clásico texto, traducido por uno de los grandes nombres del positivismo jurídico argentino: Genaro Carrió.
Acá la pregunta se hace necesaria, antes de seguir: ¿qué es el positivismo jurídico? (y dejemos lo argentino de lado, porque definir eso nos llevaría años de columnas –y, últimamente, de terapia-).
Más allá de las múltiples variantes que fueron sucediéndose en sus décadas de historia podríamos decir, simplificando mucho la cuestión, que el positivismo jurídico es la escuela de pensamiento que supone al derecho como un sistema autosuficiente y científico de resolución de problemas propios (incógnitas, rompecabezas o puzles) según sus relaciones internas y al margen de toda consideración de justicia.
La justicia no es algo de lo que se tenga que ocupar el derecho, piensan básicamente los positivistas. Y en eso coinciden todos. Aunque hay distintas respuestas frente al problema de si la justicia existe, o no. Y consecuentemente, de si es algo de lo que deben ocuparse otros sistemas de pensamiento (por caso, la moral o la política) o si se trata meramente de una entelequia, de un nombre, de un concepto hueco.
El “positivismo metodológico” opta por la primera afirmación. Y sostiene que puede haber un sistema de derecho manifiestamente injusto (al que todos debiéramos resistir) pero que esa injusticia manifiesta no quita que, de hecho, exista y rija como un sistema coherente de normas: la ley es la ley.
Para el “positivismo ideológico” en cambio, cualquier consideración sobre lo justo o injusto deviene una inconsistencia metafísica. Y nada es más absurdo que ocuparse de ella: la ley es todo. Y fuera de ella, nada.
- ¿DE VERDAD CREEMOS QUE HAY JUSTICIA?
Positivistas metodológicos ambos, tanto Hart como Carrió, se oponen igualmente al iusnaturalismo (la escuela de pensamiento para la que no hay derecho sin justicia y en cuyo extremo, según San Agustín “una ley injusta no es ley”) y a los positivistas ideológicos. Y plantean la existencia de una zona de decisión arbitraria en todo sistema legal que funciona.
“El problema de saber cuánta gente tiene que obedecer; cuántas de sus órdenes generales tienen que ser obedecidas y por cuanto tiempo, para que haya derecho (es decir, para que pueda afirmarse que un sistema jurídico efectivamente existe y rige) es tan poco susceptible de respuesta precisa como la pregunta sobre el número de cabellos que debe tener un hombre para no ser calvo”, concluye Hart.
“Entre el área de los casos claros y los de los inequívocamente excluidos, se extiende una imprecisa zona de frontera no susceptible de deslinde, como no sea por una decisión arbitraria”, escribe Carrió. Luego, habla de un tránsito gradual entre la oscuridad total (de los casos en que la pretensión debe negarse, con toda evidencia) y la luminosidad absoluta (de los supuestos en los que, con el mismo grado de evidencia, debe aceptársela) que transita, ida y vuelta, por una “zona de penumbras”.
Pero, oscuro o no, el sistema exige siempre una decisión. Y ahí, aunque nada se vea, hay que decidir. Luego, ante la obviedad de esta exigencia llegará el realismo (los realismos) y dirá(n): la claridad absoluta no existe y la oscuridad total tampoco. No hay más que grados de penumbra. Y, entre tinieblas, todos los gatos son pardos.
¿La justicia? Bien gracias. ¿El derecho? Un “manual de uso”, un vademécum, para que los jueces argumenten lo que ya decidieron de antemano. O un sistema de creencias que influye sentimentalmente en el comportamiento de los hombres (y de las mujeres) que actúan, en esa convicción, como si existiera.
La primera respuesta es la que da el realismo jurídico norteamericano, para el cual los tribunales son, lisa y llanamente, cotos de piratería organizada.
La segunda, es la que expresa la perspectiva del realismo escandinavo, para el que el sistema jurídico puede ser estudiado científicamente, tal y como una religión cualquiera, a condición de tomarlo como un hecho y no pretender que lo que dice tenga valor de verdad.
- CREER (EN LO) QUE SE CREE, DECIDIR QUIÉN DECIDE
“El derecho de una gran Nación está constituido por las opiniones de media docena de caballeros ancianos; algunos de ellos, concebiblemente, de muy limitada inteligencia”.
La cita es, esta vez, de John Chipman Gray, prestigioso académico de Harvard y famoso abogado de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Supone una exacta radiografía del realismo jurídico norteamericano, que es, claramente, un pensamiento excesivo, desafiante, alborotador. Y del que pueden citarse también algunas otras frases, de similar elocuencia:
“Es probable que las simpatías y las antipatías del Juez se muestren activas en relación con los testigos. Su propio pasado puede haber creado en él una reacción favorable o desfavorable hacia las mujeres en general, o hacia las mujeres rubias en particular, o hacia los hombres con barba, o hacia los sureños” (Jerome Frank, filósofo del derecho de la primera mitad del siglo XX).
Y, al fin de cuentas, “las profecías de lo que los tribunales harán de hecho y no otra cosa con más pretensiones es lo que yo entiendo por derecho” (Oliver Wendell Holmes, legendario juez supremo, hombre de tres siglos, que recibió la veneración de varias generaciones de juristas).
Desde esta perspectiva el juez decide por intuición, por simpatía, por intereses propios, por las consecuencias personales que prevé según lo que resolverá, “por lo que se tomó en el desayuno” o por “si tuvo una buena o mala noche”. Después, con mayor o menor empeño; argumenta.
Entonces, las normas no tienen nada que ver con la gente, a la que lo único que le importa es saber si va a ganar o a perder su caso. Son herramientas para que los jueces argumenten lo que ya decidieron. Y de tal modo, lo único importante en el sistema jurídico es decidir quién va a decidir.
Derecho es lo que el juez dice que es derecho. “Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse” decía el Viejo Vizcacha por aquellos mismos años, en estas inciertas tierras del sur. Y vaya si la máxima sigue vigente.
Algunos años posterior y sin la tendencia histriónica de su par norteamericano, el realismo jurídico escandinavo reafirmaba esta idea desde un punto de vista menos disruptivo y más académico.
“Un orden jurídico nacional es un cuerpo integrado de reglas que determinan las condiciones bajo las cuales debe ejercerse la fuerza física contra una persona” sostuvo Alf Ross, uno de sus nombres más destacados. Luego, la creencia de que eso sucederá produce efectos emocionales que condicionan los comportamientos de los individuos.
En resumen; hay un derecho que existe (como hecho) porque la gente cree que hay un derecho que existe. Y en función de esa creencia se comporta como si tuviera derechos y obligaciones, dando por cierto la existencia de alguna estructura sistémica que respalde a unos y a otras. Para poder decidir quién decide, primero, hay que creer (en lo) que se cree. Y este es el punto central de esta columna.
Take it easy, hijos dilectos del Tío Sam. No se trata del juez sino de las personas sobre las que el derecho se aplica. Puede que el vademécum no esté dirigido a la gente; pero la argumentación del juez realista norteamericano solo será creíble mientras la gente no prescinda definitivamente de la idea de que tiene que existir un vademécum.
En lo personal, lejos del positivismo y con algunas coincidencias con el realismo escandinavo, estoy convencido de que el derecho debiera entenderse como una promesa. Sin embargo entiendo y acepto que en lo real, esa promesa no puede actuar más que como una expectativa débil.
Mientras no me toque, me desentiendo. En lo profundo, sé que el sistema no funciona (y entonces no hay un sistema) pero hago como si funcionara (como si lo hubiera). ¿Por qué? Porque no encuentro nada mejor que creer en que cuando me toque a mí, va a funcionar. Y en esa expectativa débil que compartimos, sostenemos nada menos que la posibilidad (cada vez más incierta) de seguir viviendo juntos.
- EL CASO DE LOS VENDEDORES QUE NO CUMPLEN OBJETIVOS
Sin embargo, lo sabemos de sobra, cuando llega el momento no todo lo que creo que va a suceder, efectivamente sucede:
“Y baldeando me dijo ¿viste?, volvé por donde viniste, el cielo no existe”
Así canta Roberto Musso, líder de “El cuarteto de Nos”, contándonos su fracaso con la chica del bar en “Yendo a la casa de Damián”, el hit que hizo famosa a su banda (y seguramente una de sus letras menos trabajadas).
Pero volviendo a lo nuestro y parafraseándolo; para los positivismos jurídicos, lo que no existe (al menos en el mundo del derecho) es la justicia. Para los realismos, lo que no existe (más que como artilugio de argumentación o como “fantasía real”, al modo de los carnavales pobres) es el derecho.
Vamos a intentar, ahora, aplicar toda estas disquisiciones teóricas a un caso hipotético: supongamos que yo soy un empresario en ascenso, con más ambiciones que escrúpulos, y articulo un sistema de ventas de estructura piramidal (digamos por caso, para seguir con el ejemplo del título, que ofrezco un revolucionario tónico capilar milagroso).
Contra lo que suele suceder en este tipo de estructuras, el ingreso de los vendedores a mi sistema es gratuito y sin obligación de compra. Sin embargo, la permanencia está subordinada al logro de ciertos objetivos que yo mismo determino de manera unilateral. Y que periódicamente altero según mi exclusivo criterio y en razón de un contrato de adhesión que todas las personas que quieran vender mi milagroso tónico, deben previamente firmar.
Así, aliento a mis vendedores independientes y no exclusivos a lograr una relación de fidelidad de los clientes que consigan contactar, con mi marca. Luego, en el punto exacto en el que la estructura ya rinde y sus comisiones de venta se tornan más importantes, discrecionalmente les fijo (en ejercicio de las potestades expresas que el contrato me otorga) objetivos que sé, de antemano, incumplibles. De modo que, al no cumplirlos, queden excluidos de mi fuerza de ventas, legándome clientes fieles, que preservo sin costo.
¿Es justo este comportamiento? Claramente no. Pero venimos diciendo que la justicia no importa.
¿Es legal? Sí, si la organización piramidal no es una estructura de ventas prohibida en mi país y “la media docena de caballeros ancianos” o en su caso la Cámara o aún el juez interviniente (al que tal vez le caí bien, por algún comentario durante el proceso o porque me parezco mucho a un amigo de un amigo suyo) determinan que la cláusula en la que yo mismo me reservo el derecho de fijar los objetivos, cumplibles o incumplibles, a que debe someterse la contraparte y de los que depende la continuidad de la relación, es equitativamente irreprochable, no presentando elementos que permitan tildarla de abusiva.
El vendedor sabía que esto podía pasar, dadas las facultades que me reservé. Y entonces ¿para qué firmó, primero, el contrato de adhesión que le propuse y se esforzó, después, en formar la cartera de clientes de la que yo me apropio? Porque creyó que había un derecho que lo amparaba. Y tenía la expectativa débil de que cuando le tocara a él iba a funcionar.
No obstante, cuando el carnaval termina, la “fantasía real” resulta ser una simple bolsa de arpillera, mal cocida y con deslucidas lentejuelas de colores que insisten en despegarse.
¿Tiene algo de legítimo este comportamiento injusto y legal – en cuanto decidido “según lo que el juez tomó en el desayuno” pero argumentado metódicamente después en uso del “vademécum” que son las normas jurídicas-? No, evidentemente no. Pero eso, ¿debería importarnos?
- AFIRMACIONES ÚLTIMAS
Intuitivamente la respuesta es que sí, que debiera importarnos. Y esa respuesta es única, desde las tres teorías jurídicas por las que pasamos someramente hoy.
Desde el realismo escandinavo, porque la persona a la que se le negó un derecho que creyó razonablemente tener, imponiéndole como justo y legal un proceder ilegítimo, ya no volverá a empeñar su creencia en un sistema que existe, precisamente porque se cree en él. Y minada su credibilidad (si fallos de este tipo se multiplican) el sistema terminará por derrumbarse.
Desde el realismo norteamericano (cuyo punto de partida es un sistema derrumbado por la piratería que suponen, tanto el ejercicio de la abogacía como la tarea del juez) porque más allá de la provocación, el derecho no es solo un mecanismo para la solución de conflictos. Es, también, una referencia para la adecuación de las conductas y su legado a las sucesivas generaciones. Luego, al aceptarse sistemáticamente por legal lo ilegítimo esas pautas de convivencia se quiebran y vivir juntos ya no resulta posible.
Desde el positivismo (al menos, desde el positivismo metodológico) porque con prescindencia de toda justicia, es la legitimidad de sus normas lo que determina si el sistema que rige como derecho debe ser preservado o resistido.
En términos de Hart (y forzando el “vademécum”) un juez, una Cámara, una Corte bien pueden declarar calvo a un hombre que porta hirsuta melena, pero todos sabemos que no lo es. Y si eso tuviera alguna implicancia práctica –más allá de la interminable discusión sobre si es calvo o no aquel que tiene una mata de cabellos aquí y otra allá- lo cierto es que la Ley de los Grandes Números expone la imposibilidad de sostener un sistema que se asienta sobre la naturalización de decisiones injustas, arbitrarias o ilegítimas.
Con su fingida simpatía de circo y su alegría forzada, el conductor y los participantes del programa de la tarde, bien pueden olvidarse de las preguntas de ayer y prescindir todavía de las de mañana. Pero el Derecho no funciona así. No hay “tiempo real” para la imposición jurídica.
El nacimiento de lo jurídico se remonta a los inicios de lo humano. Y entonces, el argumento de derecho que elijamos sostener, dirá mucho respecto a qué clase de personas somos.
La pregunta de cuántos pelos tengo que preservar para no ser pelado ha de ser revertida, en estas afirmaciones últimas, hacia aquella que el mismo Hart planteaba al formularla: cuánta gente tiene que obedecer; cuántas de sus órdenes generales tienen que ser obedecidas y por cuanto tiempo, para que haya derecho. O sea, qué umbral de legitimidad tiene que alcanzar un sistema para afirmar que existe como tal.
Porque más allá de los consejos de Vizcacha, hacerse amigo del juez no es seguro. La hipótesis de un juez venal que falla por amistad, exige completarse con la posibilidad de que tenga alguien más amigo que yo, con intereses opuestos a los míos. Y está claro que cuando la credibilidad en la justicia se pierde, pasa como con la vergüenza (según anota el sabio Martín Fierro en la vuelta de su vuelta): jamás se vuelve a encontrar.[i]
[i] LA VUELTA DE MARTÍN FIERRO. CANTO XXXII, versos 4.685 A 4.690: “Muchas cosas pierde el hombre / que a veces las vuelve a hallar / Pero les debo enseñar / y es bueno que lo recuerden / Si la vergüenza se pierde / Jamás se vuelve a encontrar.